La Navidad de «Peludo»
Sacar fuerzas de flaqueza para el cochinero trote, obligado por los pinchazos del recio aguijón; aguantar picadas de tábanos y de moscas borriqueras, enconadas, feroces con el sol y el polvo, en las llagas de la reciente matadura; sufrir talonazos y ver cortar la vara de avellano o de taray que, silbadora y flexible, se ha de ceñir a su piel, averdugándola; probar la dentellada de la espuela y el sofrenazo violento del bocado; recibir puñadas en el suave hocico y en los ojos, en los dulces y grandes ojos cuya mirada siempre expresa mansedumbre; doblegarse bajo la excesiva carga; arrastrarse molido y pugnar por no caer al suelo antes de que se termine una caminata tres veces más fatigosa de lo que cabe dentro de los límites del vigor asnal; todo esto, con ser tanto, le parecía miseriuca al Peludo, en cortejo de pasar rozando una pradera verde como la esperanza, mullida y aterciopelada como tapiz de seda, y no poder hartar la panza vacía, redondear los ijares metidos y chupados y la tripa hueca como tubería de órgano. Era tal la impresión que causaba al Peludo la vista de la hierba apetitosa, rociada, velluda, de los dorados pajares y de las mieses en sazón; tal la rabia que sentía al oír el murmurio de la fuente cuando secaba sus fauces el anhelo del trabajo y la polvareda pegajosa del camino real; tal la violencia de su furioso apetito y el ímpetu de su colosal gazuza, que más de una vez, él, el manso, el resignado, el trabajador, el obediente, «pensó» hacer una muy gorda y sonada: soltar un rebuzno de guerra y arremeter a coces y a muerdos contra su despiadado jinete, su espolique, su amo, su tirano... ¡Qué deleite arrojar al suelo el lastre de sacos de harina, que pesan cual plomo, patearlos, reventarlos; que la harina se esparciese por la carretera; meter en ella el hocico, aventarla, hacerla volar en blanquísimas nubes! Y si era mucha el ansia de comer, no menor la de revolcarse. ¡Revolcarse! ¡Cuánto tiempo, desde su tierna infancia, su época de buchecillo retozón y candoroso, que no se revolcaba, con las cuatro patas batiendo el aire y la gris barriga al sol, el Peludo! Razón llevaba el paciente Peludo en desconfiar de la suerte y en prometerse mayores desventuras; su amo, en vez de mostrarle algún apego, una pizca de consideración, a medida que el Peludo perdía fuerzas, agilidad y bríos, iba tratándole con mayor dureza y encomendándole las tareas más rudas y bajas, los transportes más reventadores y las jornadas a palo seco, en todo el rigor de la frase. Por eso, la glacial y lluviosa noche del 24 de diciembre encontró al cuitado Peludo sufriendo la intemperie con cachaza estoica, atado a una argolla de hierro, a la puerta de la más conocida taberna del Pellejón, una de las varias que salpicaban las orillas de la carretera de Marineda a Brigos. Otras veces no faltaba para el Peludo en aquel templo báquico el abrigo de una cuadra o de un estercolero, o siquiera de un cobertizo cerquita del pajar; pero ésta era noche de bulla y parranda, de regodeo y jarros colmados de vino y aguardiente, y cuando el Peludo, al trotecillo desmayado de sus provectas patas, se acercó a la taberna, no quedaba sitio ni techo para él. De dos puntillones, el amo le pegó a la pared, le amarró a la anilla, y allí se quedó el jumento, sin más techo que un emparrado desnudo de follaje, cuyas ramas goteaban hilos de agua llovediza, formando una charca bajo los cascos. -Rompióse la cuerda -observó el tabernero-. No le dé patadas -agregó-, que de poco sirve; tiene la oreja fría; está difunto. Pero el amo, con la terquedad característica de los beodos, seguía descargando puntapiés al animal, jurando, blasfemando y maldiciendo. Al fin, convencido de lo inútil de sus esfuerzos, soltó una opaca risotada. -Para lo que servía... -gruñó-. Ya ni podía conmigo...
Emilia Pardos Bazan
|
De Navidad
Orso era un hombre de su época, feroz, desalmado, disimulado en el rencor, implacable en la venganza. Valiente en el combate, magnífico en sus larguezas y exquisito en sus aficiones artísticas, como los Médicis, festejaba en su palacio a pintores y poetas y recibía en su cámara privada a los sospechosos alquimistas de entonces, que si no consiguieron fabricar oro, no ignoraban la fórmula de destilar activos venenos. Cuando a Orso le estorbaba un señor, le atraía, jurábale amistad, comulgaba con él -¡horrible sacrilegio!- de la misma hostia, le sentaba a su mesa..., y en mitad del banquete el convidado se levantaba con los ojos extraviados y espumeante la boca, volvía a caer retorciéndose..., mientras el anfitrión, con hipócrita solicitud, le palpaba para asegurarse de que el hielo de la muerte corría ya por sus venas. Orso era viudo dos veces: a su primera mujer la había despachado de una puñalada, por celos; a la segunda, la única que amó, se la mató en venganza Landolfo dei Fiori, hermano de la primera. Ésta no había dejado hijos: la segunda, sí: una hembra y dos varones. Perecieron los varones en un oscuro lance militar, una emboscada que tal vez preparó el mismo Landolfo, y quedó la niña Lucía para continuar la maldita familia de Amadei. Discurría ya su padre el príncipe con quién desposarla, cuando Lucía declaró que deseaba tomar el velo. Orso se desesperó, porque a su manera, adoraba a aquel último retoño de su raza; mas no hubo remedio; la voluntad de Lucía se impuso, y la niña entró en un monasterio de la Orden de Santo Domingo, en que había florecido Catalina, llamada Eufrosina, a quien el mundo venera hoy con el nombre de Santa Catalina de Siena. La tierna juventud, la cándida belleza y la ilustre cuna de la hija del tirano aumentaron el asombro de su penitencia. En un siglo ya pagano renovó las duras penitencias de edades más fervorosas. Su alimento era un puñado de hierbas cocidas; su cama, dos quilmas sin paja; su ropa interior, un burdo tejido de Cilicia que llagaba la delicada piel; y cuando se levantaba para orar, en las noches de enero, después de tomar una hora de descanso sobre las losas húmedas, que quebrantaban sus huesos todos, apenas podía sostenerse de debilidad y las palabras del rezo se confundían en su boca. Como Catalina de Siena, más de una vez se vio asaltada por tentaciones impuras y por imágenes engañadoras y burlonas; pero abrazada a la cruz, resistió heroicamente; lloró, se hirió las carnes y, al fin, conoció la victoria en la paz que descendía a su espíritu. Arrobos y dulzuras inexplicables sucedieron a los desfallecimientos, y Lucía se sintió consolada. Llegó Navidad, aniversario de su profesión. Vino la Nochebuena acompañada de mucha nieve; pero cuanto más espeso era el sudario que cubría el huerto del convento, más calor notaba Lucía en su celda solitaria; una ilusión singular le mostraba, al través de los emplomados vidrios, que en lugar de copos de nieve llovían sobre las ramas de los árboles y sobre la dura tierra millares de azucenas nítidas, finas como plumas arrancadas del ala de los ángeles. -Esta noche -dijo el Niño amorosamente- he querido favorecerte, Lucía, y en vez de nacer en el pesebre, naceré en la celda donde tantas veces me has invocado. Lucía permaneció algunos instantes fuera de sí: el favor era extraordinario y, en su humildad, no se creía digna de él. Apenas pudo recobrarse, juntó las manos y se postró implorando al Niño. -Si quieres que sea dichosa tu sierva, Niño, mi Niño del alma..., concédeme lo que voy a pedirte. ¡Ah!, es cosa grande y difícil; pero si Tú no puedes realizar imposibles, ¿quién los realizará? Acuérdate de lo que he luchado, acuérdate de mis sufrimientos..., y en vez de nacer aquí, dígnate nacer en otro lugar oscuro, horrible, desolado...: el corazón de mi padre, Orso Amadei. Halagando el Niño con sus manecitas el rostro de la penitente, la miró lleno de tristeza. Al oír la promesa del Niño, Lucía experimentó tan súbito gozo, que no lo pudo resistir. Cayó inerte sobre las losas. La luz, la visión, el perfume de las azucenas, todo desapareció, y al través de los emplomados vidrios sólo se vio el huerto amortajado de nieve. A aquella misma hora, Orso Amadei celebraba un festín en su palacio; mejor que festín hay que decir orgía. No era una cena donde los dichos agudos y las alegres historietas hiciesen volar las horas, y en que la presencia de las damas, incitando a la galantería, contuviese a la brutalidad. De estas cenas había dado muchas Orso; pero también gustaba de otras más desenfrenadas, a que sólo asistían sus capitanes semibandidos, sus bufones y sus familiares, gente cínica y perversa. Orso clavó en ella sus ojos impúdicos; tendió la mano, apartó los rizos de oro..., y asombrado se echó atrás; en la niña desvalida, dispuesta allí para ultrajarla, veía el rostro de su hija Lucía, las mismas facciones, las mejillas, la frente, sonrojada de vergüenza. -Soltad a esa mujer -gritó Orso-. Que la acompañen a su casa con el mayor respeto. Que nadie le haga daño... ¡Ay del que toque un cabello de su cabeza! Que se la trate como a mi persona... Los beodos, atónitos, obedecieron sin comprender. Continuó el festín; pero Orso, preocupado y sombrío, no apuraba la copa. Deseoso Ridolfi de animarle, hizo una seña, entendida al vuelo, y pocos minutos después, un preso moribundo de hambre fue traído a la sala del banquete. Solían divertirse en sacar de su mazmorra a uno de éstos, a quienes desde días antes privaban de alimento; sentarle a la mesa, ofrecerle algún exquisito manjar, y cuando iba a engullirlo, sollozando y aullando de contento, se lo quitaban de la boca y le vertían en ella la ardiente cera de los hachones que alumbraban la orgía. -Que suelten a éste -mandó Orso-. Antes, dadle bien de comer cuanto desee. Y regaladle dos jarros de oro, y vino a discreción... Que se le trate como a mi persona... ¿Lo oís? ¡Cómo a mi persona! Ridolfi, gruñendo, cumplió la orden. Casi al punto mismo en que salía el preso, se presentó en la sala del festín una mujer vieja, con un chiquitín en brazos. Al nombre odiado de Landolfo, Orso se estremeció de furor, y desnudando el puñal, iba a atravesar la garganta del pequeño...; pero éste, apacible, le sonreía, y su sonrisa era la sonrisa encantadora, inolvidable, de Lucía cuando su padre la acariciaba, en los días de la niñez. Orso, vencido, cayó de rodillas, y golpeándose el pecho empezó a acusarse en voz alta de sus pecados; porque Jesús, fiel a su promesa, acababa de nacer en aquel corazón más oscuro que el abismo infernal. A la mañana siguiente, Orso recibió la noticia de que su hija había expirado a las doce en punto de la noche.
El tirano se ató una soga al cuello, recorrió descalzo las calles de la ciudad, pidiendo perdón a los habitantes, y, apoyado en un bastón, se alejó lentamente. Nunca se volvió a saber de él. ¡Dichosos aquellos en cuyo corazón nace el Niño!
Emilia Pardos Bazan
|
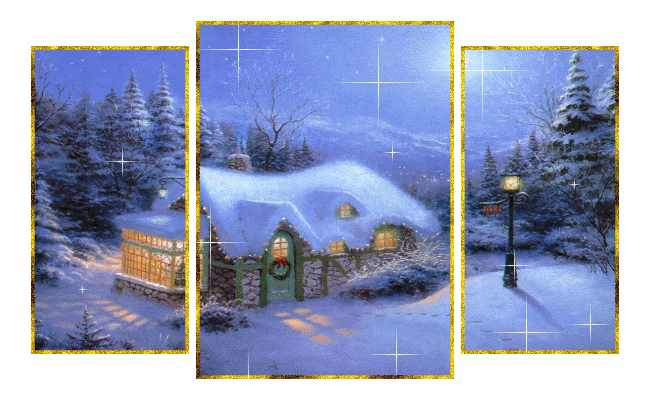








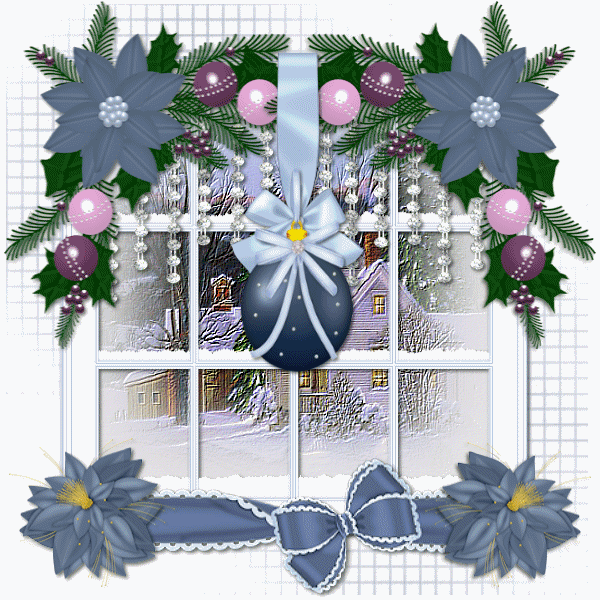




No hay comentarios:
Publicar un comentario